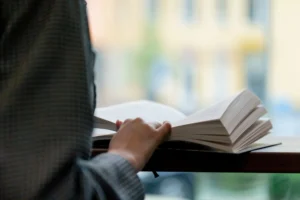En los últimos días hemos visto varias noticias sobre la violencia escolar en distintas regiones de nuestro país, personajes públicos hablando de que se tomarán todas las medidas para evitar nuevos episodios y otras frases equivalentes, que como sabemos, no tienen mayor contenido más allá de la noticia.
Hoy quiero hablar de una violencia escolar de la que nadie habla; el aula inclusiva.
Este año cumplimos 10 años desde la promulgación de la Ley de Inclusión y 2 años desde la entrada en vigencia de la Ley de autismo y la bajada concreta al mundo escolar, la que no ha estado exenta de problemas de todo tipo.
En muchas salas de clases de nuestro país podemos encontrar alumnos con diversas necesidades educativas especiales; estudiantes autistas, con TDAH, que presentan ansiedad, depresión y otras situaciones de salud mental que requieren de apoyos y contención.
Como profesionales que nos desempeñamos en el mundo escolar, sabemos que somos garantes de derechos, pero en la práctica no siempre llegamos bien y a tiempo por diversas razones que explico:
- Falta de preparación docente en el área de la educación diferencial
- Escasos recursos profesionales para apoyar las estrategias preventivas y evitar desregulaciones emocionales y conductuales.
- Presencia de varios estudiantes que tienen necesidades educativas especiales en sala, lo que dificulta el trabajo preventivo y de apoyo uno a uno.
- Escasa capacitación en temas específicos como autismo, salud mental, autolesión.
En la realidad vemos que un solo docente, con más de 30 alumnos en sala, varios de los cuales presentan estas necesidades y sin asistencia profesional especializada, no puede sostener emocionalmente ni atender con calidad pedagógica a todos los estudiantes cuando se presentan crisis simultáneas o sucesivas. Esta situación genera un clima constante de estrés, agotamiento físico y emocional, y una sensación de impotencia compartida por todos.
A esto se suma la carga burocrática excesiva que recae sobre los equipos docentes, de apoyo y directivos cada vez que ocurre un episodio de desregulación. Se exige llenar formularios, reportes, planillas, dar explicaciones, armar informes… tareas que no solo consumen tiempo y energía, sino que también terminan reemplazando lo esencial: el acompañamiento humano y pedagógico en tiempo real.
Toda esta situación repercute negativamente en el bienestar del grupo completo. Los compañeros de aula —sin entender del todo lo que ocurre— pueden vivir con miedo, ansiedad o desconcierto. Los docentes, sin las herramientas ni apoyos necesarios, terminan emocionalmente desbordados y no pocas veces siendo víctimas de golpes, insultos y situaciones de violencia que afectan considerablemente su labor. Y los niños que presentan necesidades específicas de apoyo, al no contar con el entorno estructurado, predecible y respetuoso que necesitan, terminan sufriendo aún más.
Esta no es una crítica a las personas, más bien es relevar la existencia de un sistema que dice ser inclusivo pero que no provee las condiciones mínimas para que la inclusión sea digna, real y sostenida.
Se necesitan medidas urgentes y concretas: formación continua y obligatoria en neurodiversidad, presencia efectiva de equipos interdisciplinarios en las escuelas, estrategias preventivas eficaces y protocolos realistas para el abordaje de crisis, reducción de cargas administrativas innecesarias, y sobre todo, un enfoque pedagógico centrado en la empatía y la flexibilidad.
La inclusión educativa, que fue un gran anhelo país hace 10 años, debe ser una realidad digna y provechosa para todos.
NO me queda nada de claro que esté siendo así.
El aula inclusiva debe garantizar que todos —niños, niñas, docentes y familias— podamos habitar las escuelas como espacios seguros, humanos y justos.